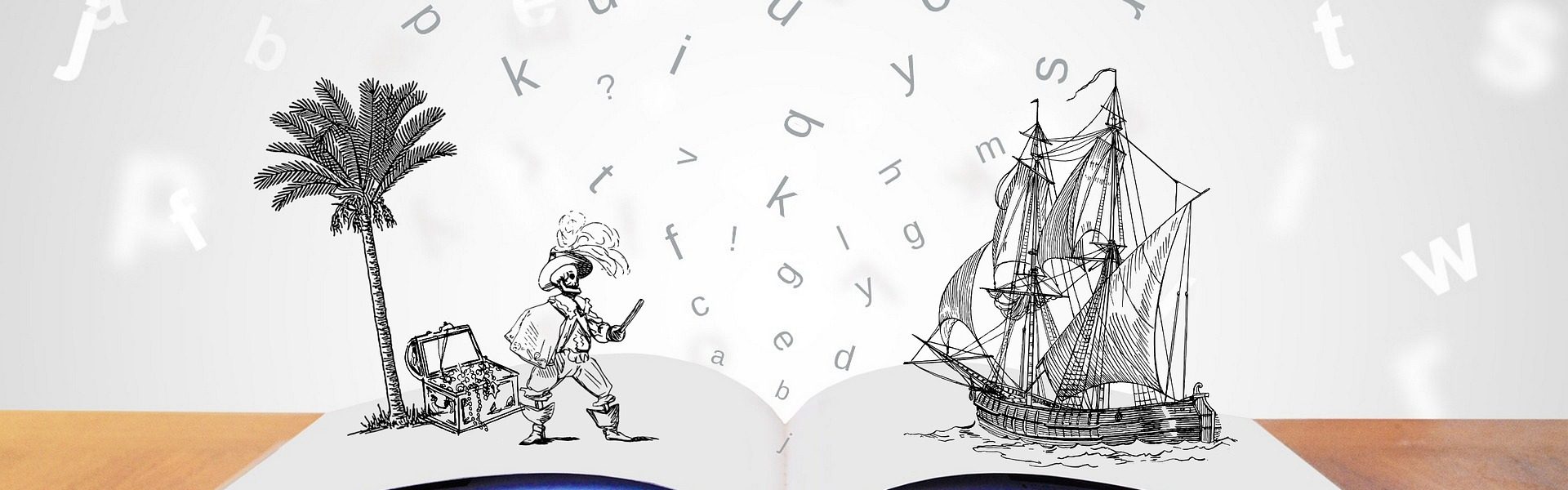Por Néstor Estévez
Habría que estar padeciendo alguna afectación muy seria para no querer estar mejor. Como regla general, todas las personas deseamos mejorar las condiciones en que nos desenvolvemos.
En medio de lo que implica mejorar, nos encontramos con una amplia diversidad de situaciones. Hay gente que, con su queja permanente y hasta con el convencimiento de que nunca logrará mejorar, se pasa el tiempo en desgastantes lamentaciones.
Por otro lado, están quienes generan ideas, pero tienen serias dificultades para “pasar del dicho al hecho”. Y en otro grupo parecido encontramos a quienes logran iniciar “cuchumil” maneras para mejorar, pero algo se interpone y troncha el proceso.
Por supuesto que también están quienes se caracterizan por la persistencia; no les importa la cantidad de veces que sea necesario iniciar. Esas personas viven “buscándole la vuelta” a cada oportunidad que alcanzan a ver.
En un grupo mucho más reducido, además de contar con escasa difusión, están los denominados “casos de éxito”. Los que mayor propagación logran son aquellos que relacionan el éxito, la mejoría de vida, el bienestar y hasta la felicidad con los hilos del azar.
Y también están quienes buscan, a como dé lugar, “fuñir el parto”, “poniéndosela en China” a quien intente “sacar cabeza”. Da la impresión de que a esa gente le divierte, que los otros la pasen mal.
Pero ¿cómo ir más a lo seguro en esas aspiraciones para lograr mejoría? Sin lugar a dudas, las buenas intenciones ayudan. Pero suelen dejarnos varados en el camino.
Hay muchas explicaciones posibles. Podríamos rebuscar en una discusión muy vieja: hay quien dice que el ser humano es malo por naturaleza y tiene la posibilidad de mejorar. Hay quien plantea que el ser humano es bueno por naturaleza, y la sociedad lo convierte en malo. A ese dilema podríamos volver después.
Para los fines de este breve escrito propongo fijar nuestra atención en una especie de principio de administración: nunca son suficientes los recursos para satisfacer las necesidades (y me permito agregar), ni los requerimientos que tenemos.
Eso nos lleva a entender que tanto la disponibilidad como el conocimiento para dar el más atinado uso a los recursos de que disponemos terminan condicionando la forma en que vivimos. Así, alguien que vive en una zona muy fría contará entre sus prioridades la obtención de recursos para mantener adecuada temperatura; mientras una persona que vive en un lugar con precariedad de agua terminará ingeniándosela para cubrir sus necesidades con menos de la cantidad que otra gasta para lavarse los dientes.
Esa desigualdad, desde hace algunas décadas, ha sido conocida como “desarrollo”. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, se asume clasificar a los países entre “desarrollados” y “subdesarrollados”. Aunque existían otras características, esas denominaciones aludían a algunos países con altos niveles de tecnología y a otros muchos concentrados en la producción de materias primas. Aquí es sumamente útil destacar que esas materias primas eran procesadas por los denominados “países desarrollados”, lo que pasó a incrementar la desigualdad inicial.
Pero el tema es mucho más viejo. Lo que se hizo en ese momento fue adjudicarle ese nombre. Bueno, además de darle cierta estructura y hasta “fachada” al modo de relacionamiento entre uno y otro grupo. Así, la minoría, en los denominados “países desarrollados”, con un alto nivel de vida, fundamentalmente asociado a riqueza, educación y sanidad. Y la inmensa mayoría, más o menos el 80% de la población mundial, en el segundo grupo.
Después se cayó en la cuenta de que el asunto no debía ser tan evidente. Por eso se ha preferido poner un nombre menos feo. Por eso se acogió hablar de “países en vías de desarrollo” o sencillamente “países en desarrollo”.
El tema ha servido para que se intente disimular esa apetencia tan difícil de saciar. Así, un país asume “descubrir” otras tierras, otro tramita su vocación imperial imponiendo sus reglas, otro se asume con el “superderecho” de desconocer el derecho de los demás, entre otras muchas modalidades de abrir paso a la perversidad.
Así, argumentando “buenas intenciones”, países, empresas, organizaciones, grupos y hasta individuos, comienzan desconociendo la libertad de los demás, y terminan castrando las posibilidades de que otros disfruten, a su ritmo y manera, de los recursos de que disponen para vivir y para mejorar sus vidas.